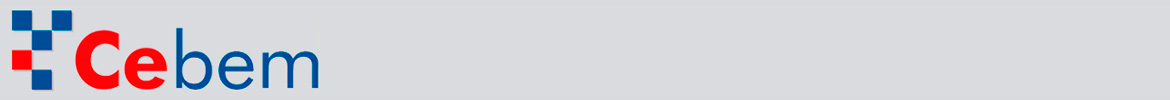América Latina y el Caribe viven un momento de enorme complejidad.
América Latina y el Caribe viven un momento de enorme complejidad.
Con algunas pocas excepciones, en casi todos los países, la democracia se debilita. El poder de las élites se multiplica al ritmo en que las desigualdades y la injusticia social se expanden. Derechos conquistados después de largos procesos de movilización popular, apoyados y fortalecidos por gobiernos nacionales, progresistas y de izquierda, se vuelven frágiles, se resquebrajan y son expropiados a las grandes mayorías. Las fortunas de una clase dominante corrupta y colonial crecen, cuanto más se empobrecen los sectores populares. Los privilegios de unos pocos se amplían, cuanto más se pone en evidencia que, para gran parte de la sociedad, la ciudadanía y los derechos que la fundamentan no pasan de una promesa casi siempre incumplida. Los poderosos, desde las fortalezas que siempre ocuparon, secuestran la soberanía popular e imponen el estado de excepción. América Latina y el Caribe no es sólo la región más injusta del planeta, es también la más violenta, la que más asesina jóvenes, trabajadores y trabajadoras, niñas y niños, líderes y lideresas populares, campesinos y campesinas, indígenas, negros y negras, en definitiva, pobres, excluidos y abandonados. Una región que ya no posee guerras, pero donde los más débiles siguen muriendo brutalmente como si las hubiera. Una región donde llamamos «naturales» a desastres ambientales producidos por las naciones más ricas y por la falta de inversión y de protección pública de nuestros propios gobiernos. Desastres ambientales que se cobran miles de víctimas, que destruyen nuestras frágiles estructuras urbanas, nuestros hospitales, nuestras escuelas y las esperanzas de un futuro mejor para miles de seres humanos a los que el agua y el viento no perdonan, cobrándoles injustamente con su sufrimiento, el desprecio que la producción de riquezas le ha tributado a la naturaleza.
Pero hoy, como siempre ha sido, América Latina y el Caribe son territorios de resistencias y de luchas, de movilizaciones por la defensa, el fortalecimiento y la radicalización de la democracia. No asistimos impávidos ni indiferentes a la destrucción sistemática de nuestros derechos, a la privatización de los bienes públicos, al debilitamiento de los espacios de participación ciudadana, a la transformación de los tribunales y de los medios de comunicación en un patrimonio de las oligarquías políticas y económicas que aún nos gobiernan como si aspiraran a reinventar la Edad Media. Se movilizan los jóvenes, las mujeres, los campesinos y las campesinas, los trabajadores y las trabajadoras, las comunidades indígenas, las poblaciones afrolatinas. Y lo hacen porque no están dispuestos a seguir viviendo en una sociedad que los maltrata, que se sustenta en el patriarcado y en la discriminación de género, en el sexismo y en el racismo, en el monopolio del conocimiento y de la información, en la destrucción de los espacios que hemos conquistado para hacer de las nuestras, sociedades más dignas y libres.